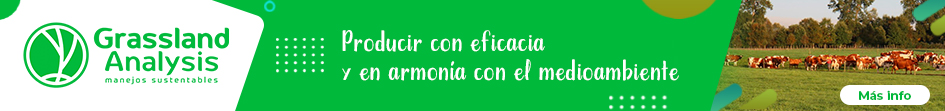Hay una generación que no sale en las estadísticas del INE, pero que inunda las oficinas, las casas y hasta nuestras relaciones afectivas. Yo la llamo —con respeto, observación y algo de nostalgia— la Generación Delivery.
No es una cuestión de edad. Es una manera de habitar el mundo.
Quieren todo rápido, caliente, sin esfuerzo.
No hay paciencia para cocinar, ni ánimo para lavar una loza. Pero no se trata solo de hábitos. Hay algo más profundo: una forma fragmentada de estar en el mundo. Una urgencia por resolver todo en un clic. Y esa urgencia, lo dicen la psicología y la psiquiatría, tiene un costo emocional y mental muy alto.
🧠 1. La cultura de la inmediatez daña el sistema emocional
La psicología del desarrollo nos recuerda que el ser humano construye su identidad a través de la experiencia vivida con tiempo: jugar, conversar, frustrarse, repetir, ensayar, esperar.
Pero cuando todo se obtiene sin demora, sin roce con lo real, el cerebro aprende a rechazar el proceso. Y eso genera ansiedad, impulsividad y poca tolerancia a la frustración.
“Lo que no se elabora, se repite.
Lo que no se espera, no se valora.
Lo que no se siente, no se integra.”
La Generación Delivery no es menos inteligente. Es más ansiosa.
Ha sido criada por pantallas que recompensan sin demora. Y eso, como dice la psiquiatría contemporánea, sobreestimula el sistema dopaminérgico, generando un patrón adictivo a la gratificación instantánea. No hay calma. No hay pausa. No hay profundidad emocional.
🧩 2. Sin proceso no hay identidad estable
El yo no se construye en base a logros inmediatos, sino a través de procesos que implican conflicto, repetición, error y aprendizaje.
Hacer pan, coser una prenda, criar una planta, lavar una loza: todas son acciones con un valor psicológico profundo. Permiten enraizar el presente, procesar emociones, fortalecer la atención y estructurar la identidad.
Pero la Generación Delivery —al vivir en la lógica del “ahora o nada”— tiende a saltarse esos procesos. Y eso deja un vacío.
Un vacío que luego se intenta llenar con más consumo, más actividad, más estimulación. Pero no funciona. Porque lo que falta no es contenido: falta construcción interna.
🛋 3. El vacío no se llena con likes
En la consulta psiquiátrica, cada vez más jóvenes llegan con ansiedad crónica, trastornos del ánimo, insomnio, y lo que los expertos llaman “déficit de vida interna”.
No hay espacio para estar solo, aburrirse, o simplemente sentir el tiempo pasar. Todo tiene que ser útil, visible, compartible.
Y sin espacio interno, el pensamiento se vuelve superficial.
Y sin pensamiento profundo, la vida se convierte en una lista de entregas.
“El exceso de estímulos no construye una mente rica.
La enriquece el silencio, la espera, la elaboración.”
🧘♂️ 4. Recuperar lo lento como acto terapéutico
La psicología clínica hoy lo reafirma: coser, cocinar, caminar sin apuro, escribir a mano, conversar cara a cara… todas esas actividades “lentas” tienen un valor restaurador. Activan zonas del cerebro asociadas a la atención plena, la regulación emocional, la empatía y el pensamiento simbólico.
Volver a ellas no es nostalgia. Es sanación.
🧭 Cierre: ¿Queremos vivir o solo recibir?
Esta columna no es para culpar. Es para comprender.
Quizás esta generación no eligió ser así. Fue criada por un sistema que premia lo inmediato y castiga la pausa. Pero sí puede elegir cómo vivir hacia adelante.
Y ahí está nuestra tarea, los que aún sabemos pelar una papa, coser un botón, esperar que el pan fermente. Enseñar que la vida no se despacha en 15 minutos. Que hay que vivirla, no solo recibirla.
Porque sin proceso no hay persona.
Sin tiempo no hay alma.
Y sin alma, todo lo que llega rápido, también se va sin dejar huella.