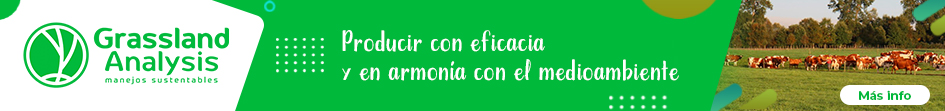La semana que pasó, Chile vivió un momento clave pero preocupante para el futuro de sus territorios. El Congreso aprobó una ley que promete modernizar y simplificar los permisos sectoriales, con el argumento de facilitar la inversión y reducir la burocracia. Con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, esta reforma —impulsada por el Ministerio de Economía— fue celebrada por sectores empresariales y parte del oficialismo. El diputado Marcos Ilabaca, representante de la Región de Los Ríos, valoró su aprobación, asegurando que no compromete los estándares ambientales.
Pero desde Diario El Ranco, donde sostenemos una línea editorial enfocada en el resguardo ambiental y la defensa de las comunidades, nos parece urgente levantar una voz crítica, no ideológica ni automática, sino basada en los hechos que ha vivido nuestro propio territorio.
Cuando los procedimientos importan
La ley introduce mecanismos como el «silencio administrativo positivo», la ventanilla única digital, técnicas habilitantes alternativas (como declaraciones juradas para permisos de bajo riesgo) y la reducción de plazos obligatorios. Todos estos instrumentos pueden parecer eficaces en el papel, pero sin instituciones fortalecidas, fiscalización robusta y participación vinculante, pueden convertirse en atajos peligrosos que invisibilizan impactos reales.
En nuestra región sabemos de esto. Sabemos lo que significa cuando el Estado aprueba proyectos sin entender el territorio. Sabemos que los procedimientos no son una barrera caprichosa, sino una forma de proteger lo que no se recupera: el agua, los suelos, la vida.
Aprender de los errores, no repetirlos
La Región de Los Ríos ha sido testigo de impactos graves y acumulativos por proyectos que fueron aprobados con promesas de desarrollo, pero que terminaron fragmentando comunidades y dañando ecosistemas:
– La central hidroeléctrica San Pedro paralizada por años tras una evaluación superficial.
– Las empresas forestales, con monocultivos en suelos frágiles, provocando pérdida de biodiversidad, escasez hídrica y desplazamiento de actividades campesinas.
– Las pisciculturas, que han contaminado ríos y lagos, alterando ciclos naturales y afectando la soberanía alimentaria local.
– Y más recientemente, la proliferación desordenada de parques eólicos, muchos de ellos sin consulta indígena ni estudio de efectos acumulativos sobre aves, comunidades o rutas migratorias.
– Y la central hidroeléctrica en el río Pilmaiquén, que amenaza un sitio sagrado mapuche-huilliche como el Ngen Mapu Kintuante, sin respeto por la espiritualidad ancestral ni la consulta previa.
Estos no son temores ideológicos. Son evidencias concretas de un modelo extractivista que avanza sobre territorios sin respeto ni planificación, dejando a su paso conflictos, pérdida ambiental y fragmentación comunitaria.
Un desarrollo con raíces, no de paso
Este debate ha estado plagado de relatos impuestos en la prensa, colocando una oposición entre desarrollo y protección del medio, donde abundaban las voces de economistas que replican las visiones catastrofistas del empresariado, pero escasos académicos del ámbito medioambiental. Por eso, ante el alza del desempleo y la sensación de estancamiento económico, los parlamentarios aprobaron el proyecto sin hacer un análisis más sosegado. Esta crítica es extensiva para nuestros parlamentarios que aprobaron el proyecto, con la excepción de Patricio Rosas, que se abstuvo.
El país necesita empleo, sí. Pero empleo con dignidad, descentralizado, de largo plazo, arraigado en los territorios y respetuoso del medio ambiente. Necesitamos inversión, pero no a costa de la tierra, el agua ni de las personas que han vivido por generaciones cuidando estos lugares.
No se trata de oponerse a todo. Se trata de poner freno a un modelo que ha demostrado fallas estructurales. Porque si se aprueba una ley que recorta plazos sin fortalecer capacidades técnicas en regiones; que reduce controles sin garantizar evaluaciones de impacto territorial reales; que introduce fórmulas simplificadas sin mecanismos eficaces de fiscalización, entonces no estamos avanzando hacia el desarrollo, sino hacia una nueva ola de extractivismo con ropaje moderno.
El desafío: vigilancia ciudadana y justicia territorial
Desde este medio creemos que el deber no es celebrar reformas por su velocidad, sino evaluar sus consecuencias por su profundidad. La vigilancia ciudadana, la organización comunitaria y el periodismo territorial son hoy más necesarios que nunca.
Esta ley, como muchas otras, se define en Santiago, pero se aplica en comunas como Máfil, Río Bueno, La Unión o Panguipulli. Y es ahí donde debemos estar atentos: en las cuencas, en los humedales, en los campos, donde se juega el verdadero futuro del país.
Desde Diario El Ranco no buscamos alarmar, pero sí advertir. Porque no queremos volver a escribir editoriales dentro de cinco años lamentando los daños que hoy pudimos prever. No se trata de oponerse al progreso, sino de asegurar que ese progreso tenga raíces, equilibrio y justicia. Y eso, en esta ley, aún está por demostrarse.