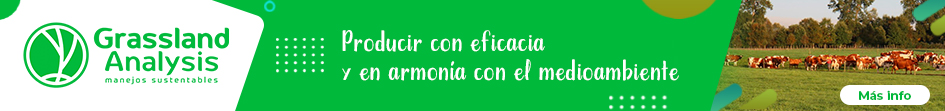En los últimos años, la agroecología y la agricultura regenerativa han ganado espacio en el discurso institucional, académico y político. Informes de la FAO como “Los 10 elementos de la agroecología” representan un avance significativo frente a modelos productivos que han degradado suelos, territorios y comunidades. Sin embargo, es necesario decirlo con claridad: no toda transformación es regeneración, y no toda sustentabilidad restaura la vida.
El enfoque agroecológico dominante propone sistemas más diversos, eficientes y resilientes. Habla de gobernanza, equidad, cultura y economía circular. Todo eso es valioso. Pero el problema no está en lo que dice, sino en lo que omite. La agroecología moderna sigue construyéndose sobre una relación incompleta: Ser Humano – Naturaleza, dejando fuera el eje que históricamente ha ordenado los territorios, las culturas y la vida misma: Dios.
No Dios como una idea distante o abstracta, sino como origen del orden, del diseño y del sentido. La tierra no es un sistema caótico que el ser humano organiza a voluntad; posee un orden previo, una lógica viva que responde a una cosmovisión de Reino: todo está interconectado, todo cumple una función y nada existe solo para sí mismo.
Las culturas antiguas comprendían esto con claridad. Para ellas, la agricultura no era solo producción de alimentos, sino un acto de obediencia al orden natural, un diálogo respetuoso con la tierra. Cada ser viviente —microorganismos, plantas, animales y seres humanos— tenía un lugar y un propósito dentro de un sistema mayor. Por eso el respeto no era ideológico, era práctico: quebrantar el orden significaba romper el equilibrio del territorio.
Esta desconexión se manifiesta hoy en signos terrenales inconfundibles, observables en distintos países de América Latina: suelos que se vuelven polvo o barro impenetrable; fincas que requieren cada vez más insumos externos para producir lo mismo; aguas que se secan o se contaminan; y productores agotados que ya no encuentran alegría ni propósito en su labor. La tierra —y el ser humano con ella— gritan su desorden.
Esta comprensión converge profundamente con la visión cristiana de la creación. El ser humano no es dueño de la tierra: es administrador. No explota, cuida. No impone, responde. Produce, pero bajo un diseño que no le pertenece. La regeneración, entonces, no consiste en intervenir de manera más sofisticada, sino en volver a alinearse con ese orden original.
Cuando una persona se pregunta honestamente: ¿qué mundo quiero dejar a quienes vienen después de mí?, ya está entrando en una dimensión espiritual concreta. En ese acto de responsabilidad, de cuidado y de proyección hacia el otro, la relación con Dios se vuelve práctica, viva y cotidiana, aunque no siempre se la nombre.
El problema aparece cuando la regeneración se separa de su fuente. Cuando la relación con la tierra se desconecta de la relación con el origen de la vida, la regeneración se vuelve técnica, funcional y administrable. Se mide, se certifica, se norma. Pero no transforma al ser humano. Y sin transformación interior, cualquier cambio productivo termina reproduciendo las mismas lógicas que dice cuestionar. Es, en definitiva, ciencia sin consciencia.
No es lo mismo, por ejemplo, implantar un sistema agroforestal solo porque secuestra carbono —una visión utilitaria— que hacerlo porque se ha comprendido que los árboles son columnas del orden original: dan sombra y hogar, atraen la lluvia, conectan el suelo con el cielo y recuerdan al ser humano su lugar en un todo más grande. La práctica puede ser similar; la conciencia que la guía es lo que regenera de verdad.
Por eso, en los marcos oficiales, la espiritualidad queda relegada a lo cultural o simbólico. Se habla de valores, pero se evita hablar de propósito. Se habla de equilibrio, pero no de sentido. Se habla de sostenibilidad, pero no de reconciliación: reconciliación del ser humano con su lugar en la creación.
Regenerar no es hacer menos daño ni producir con mayor eficiencia. Regenerar es restaurar el orden, volver a alinear al ser humano con la naturaleza a través de su relación con Dios, entendida no como dogma, sino como conciencia, responsabilidad y amor por la vida. Sin ese eje, cualquier modelo —por más diverso, resiliente o circular que sea— sigue siendo frágil, porque descansa sobre un ser humano que no ha resuelto su lugar en el mundo.
Por eso, la pregunta regenerativa más profunda para quien trabaja la tierra ya no es solo “¿qué técnica debo usar?”, sino:
“¿Estoy escuchando lo que este pedazo de tierra, en su diseño único, me pide que sea para ella: un servidor o un explotador?”
De la honestidad de esa respuesta nacerán las prácticas concretas y verdaderamente transformadoras.
Hoy corremos el riesgo de convertir la regeneración en una etiqueta, en una política pública o en una estrategia de mercado. Pero la verdadera regeneración no nace en los informes ni en los indicadores; nace en la conciencia, en la forma en que entendemos quiénes somos, para qué producimos y a quién servimos.
Mientras no volvamos a integrar la relación Dios – Ser Humano – Naturaleza, seguiremos mejorando sistemas, pero no sanando territorios. Y los territorios no necesitan solo eficiencia: necesitan ser cuidados conforme a su diseño, con humildad, con respeto por todos los seres que sostienen la vida y con esperanza en un orden que no inventamos, sino que estamos llamados a honrar.