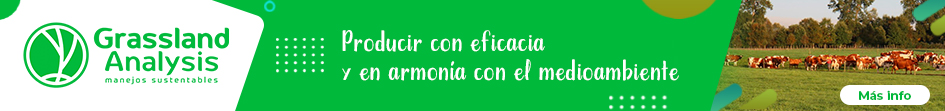El pasado 29 de septiembre, en Valdivia, capital regional, se repitió una escena ya conocida: funcionarios públicos designados por Santiago —un delegado presidencial y sus secretarios ministeriales— levantaron la mano para aprobar un nuevo proyecto de inversión exógeno, presentado como progreso y desarrollo local. Lo hicieron sin medir las consecuencias sociales, ambientales y culturales que esa decisión impone sobre las comunidades que habitan el territorio.
Esta vez fue el turno del Parque Eólico Ovejera Sur. Antes ya habían sido aprobados dos parques fotovoltaicos —Burgos y Mautz—, celebrados por la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos como hitos del desarrollo comunal. Pero desde la Alianza Territorial Daglipulli vemos algo distinto: el avance silencioso de una nueva forma de colonización estatal-empresarial, que se instala en nombre del progreso, pero deja atrás desigualdad y desarraigo.
Lo que ocurre en La Unión no es un hecho aislado: es la manifestación de un vacío estructural que carcome la gobernanza local. La ausencia de un plan regulador comunal y regional deja a nuestro territorio expuesto a inversiones depredadoras que deciden por nosotros. Es un síntoma de una deficiencia política profunda: el poder central anula la autonomía del gobierno regional, elegido por voto popular, transformando decisiones de planificación territorial en actos administrativos controlados desde Santiago.
En medio de esta trama de centralismos y egoísmos institucionales, Valdivia protege su centralidad. No permite que grandes proyectos energéticos se instalen en su territorio. Su costa, rica en viento, está custodiada por la ONG estadounidense The Nature Conservancy y su símbolo, la Reserva Costera Valdiviana. Mientras tanto, comunas como La Unión o Paillaco —sin marcos regulatorios sólidos— se convierten en la alternativa “disponible” para proyectos de energía eólica o solar. Se nos ofrece el espejismo de cientos de empleos, pero en realidad se trata de negocios de consorcios privados que tributan en Santiago y dejan migajas en el territorio.
No sorprende que la ciudadanía empiece a desconfiar. Los discursos sobre “sustentabilidad” y “participación” se repiten, pero en la práctica los procesos de Consulta Indígena se gestionan desde el SEA con serias deficiencias. Hemos visto funcionarios actuar con ligereza —cuando no con mala fe—, vulnerando estándares básicos de estos procesos. En terreno, los titulares de proyectos terminan ofreciendo incentivos económicos a organizaciones territoriales, distorsionando la esencia misma del Convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 7 obliga a los Estados a proteger el medio ambiente y a velar por los derechos de los pueblos originarios.
Esto afecta directamente a comunidades como Huichocoy Colipe de Huequecura, Newenche de Rapaco y Futa Mawidanche de Folleco Alto, que ven amenazado su entorno espiritual, productivo y social.
La crítica del pueblo mapuche no es —como se caricaturiza— una oposición al desarrollo. Es una defensa lúcida frente a un modelo económico que avanza sobre la diversidad para perpetuar un mito de homogeneidad: blanca, cristiana, colonial. Es también una interpelación directa a los gobiernos comunales, llamados a dotarse de instrumentos regulatorios propios que impidan que nuestras tierras sigan siendo tratadas como zonas de sacrificio.
El verdadero desarrollo no se mide en torres eólicas ni en parques solares diseñados desde oficinas en Santiago o Europa. Se mide en la capacidad de las comunidades para decidir desde lo endógeno, desde su cultura, sus recursos y sus sueños colectivos.
Lo ocurrido en Valdivia —con guardias privados y vehículos policiales bloqueando el ingreso de representantes mapuche a la sesión— refleja un Estado que aún no sabe dialogar. Un
Estado que prefiere militarizar antes que escuchar, y que trata como amenaza a quienes sostienen la diversidad cultural como motor de desarrollo.
La historia enseña que los pueblos no se levantan desde la homogeneidad, sino desde la diversidad. Resistir no es retroceder: es afirmar una visión distinta del futuro, un llamado a repensar el territorio desde lo local, desde la autonomía y la autodeterminación.
Hoy, desde la Alianza Territorial Daglipulli, levantamos la voz para cerrar la brecha estructural que nos condena al rezago y a la exclusión.
Por un territorio mapuche Kunko-Williche sin eólicas ni zonas de sacrificio, autónomo y autodeterminado.
Marrichiweu.
Por Luis Llanquilef, lonko de Llancacura y miembro de la Alianza Territorial Daglipulli
La Unión.