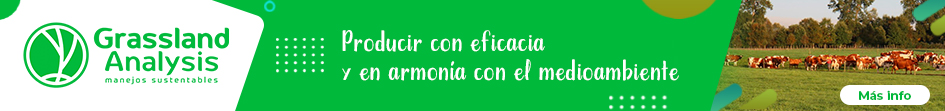El triunfo de la ultraderecha en la reciente elección presidencial en nuestro país no puede explicarse como un fenómeno aislado ni como una simple reacción emocional del electorado. Tampoco se trata únicamente de una disputa entre partidos o liderazgos específicos. Estamos frente a la expresión de transformaciones profundas en la cultura política chilena, vinculadas a cambios sociales y económicos de largo plazo.
Una de estas transformaciones es el desplazamiento del comportamiento electoral desde lógicas colectivas hacia decisiones crecientemente individuales. Numerosos estudios en sociología política muestran que, a medida que los países mejoran sus indicadores socioeconómicos —reducción de la pobreza, mayor acceso al consumo, ampliación de oportunidades—, el voto deja de estar marcado por la urgencia de la supervivencia o la protección estatal y comienza a orientarse por la defensa de trayectorias personales percibidas como logros propios.
Chile encarna este proceso con particular claridad. Tras décadas de crecimiento económico y movilidad social, amplios sectores de la población ya no se perciben como parte de un “nosotros” vulnerable, sino como individuos autónomos que sienten que tienen algo que perder. En este contexto, el voto deja de concebirse como una herramienta de transformación colectiva y se convierte, cada vez más, en un acto racional de autoprotección: se vota para cuidar lo alcanzado, no para arriesgarlo.
Este fenómeno no es exclusivo de las grandes ciudades. En regiones, y especialmente en territorios rurales y de provincia, se expresa en la valoración del esfuerzo personal, en la desconfianza hacia soluciones centralizadas y en la sensación de que cada familia debe arreglárselas por sí sola frente a problemas como la seguridad, el acceso a servicios o la estabilidad económica. Allí, la política deja de ser vista como un espacio común y pasa a percibirse como algo distante, poco eficaz o ajeno a la vida cotidiana.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha documentado cómo el progreso económico sostenido produce un cambio cultural profundo: se debilitan identidades colectivas tradicionales —como la clase social, el sindicato o el territorio— y se fortalecen valores asociados al mérito, la autosuficiencia y la responsabilidad individual. En la misma línea, el World Values Survey muestra que, con el aumento del bienestar material, disminuye la demanda por redistribución intensa y crece la valoración del orden, la estabilidad y la libertad individual.
Este giro cultural tiene consecuencias políticas evidentes. Cuando el individuo pasa a ocupar el centro de la experiencia social, las promesas de continuidad, seguridad y control resultan más atractivas que los discursos de cambio estructural. Es en este terreno donde la ultraderecha —entendida aquí más como un fenómeno político-cultural que como una etiqueta partidaria— ha logrado consolidar su oferta.
A diferencia de la derecha tradicional, su fuerza no radica únicamente en un programa económico, sino en la politización de la dimensión sociocultural. En contextos donde la desigualdad material deja de ser el eje principal del conflicto, emergen con fuerza temas como la seguridad, el orden, la identidad nacional, la migración y la sensación de pérdida de control frente a cambios culturales acelerados. No se trata necesariamente de una ciudadanía más conservadora en términos clásicos, sino de una sociedad atravesada por percepciones de amenaza e incertidumbre.
En Chile, este proceso se ve reforzado por un aumento sostenido de la desconfianza hacia la política como espacio colectivo. Las encuestas del Centro de Estudios Públicos muestran una valoración decreciente de los partidos y de las soluciones colectivas, junto con una mayor inclinación por respuestas individuales a problemas sociales. Cuando la política deja de ser concebida como un proyecto común, el terreno queda fértil para liderazgos que interpelan directamente al individuo y prometen orden frente al caos y autoridad frente a la incertidumbre.
Reducir el resultado electoral a una coyuntura puntual sería un error. Lo que estamos observando es un cambio más profundo en la subjetividad social chilena. Un país que mejora sus condiciones de vida tiende, casi inevitablemente, a producir patrones de votación donde el “yo” prima sobre el “nosotros”. No se trata de un juicio moral, sino de una constatación sociológica.
El desafío que se abre es significativo. Para quienes creen en la democracia y en la acción colectiva, ya no basta con ofrecer crecimiento económico ni con administrar derechos conquistados. Se vuelve indispensable reconstruir sentidos colectivos capaces de dialogar con una ciudadanía que se piensa a sí misma como una suma de trayectorias individuales.
Porque cuando el bienestar se vive como logro personal, el voto deja de imaginar futuros compartidos y se concentra, simplemente, en proteger el presente. La pregunta que queda abierta es si la política chilena será capaz de volver a proponer un “nosotros” creíble en una sociedad que ha aprendido, durante años, a sobrevivir y avanzar desde el “yo”.